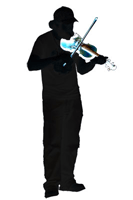«Ego me absolvo»

Un golpe seco, el grito de una testigo, el chirrido de unos frenos demandados a fondo y con urgencia: así comienza todo, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo que se tarda en acabar con una vida aunque no se pretenda. El conductor se baja del autobús con la angustia dibujada en las facciones. De alguna manera, su vida también ha terminado en ese momento, al menos su vida tal como él la conocía hasta entonces, porque es seguro que nunca volverá a ser igual, que habrá un antes y un después de ese impacto desafortunado. ¿Cómo es posible?, ¿de dónde ha salido este hombre?, pero si el semáforo estaba en verde, esto no puede ser cierto, no me puede pasar a mí, que llevo veinte años al volante sin el más mínimo roce, se desespera el chófer ante la mirada de un policía municipal que regulaba un cruce próximo; sin embargo, a quien parece hablarle en realidad es a la propia víctima, como si pretendiera convencerle de que no es ese ni momento ni lugar para cambiar de peatón a difunto, y mucho menos bajo las ruedas del vehículo de un profesional experimentado. El semáforo estaba en rojo, le juro que estaba en rojo, repite. Pero si antes dijo que estaba en verde, objeta el guardia creyendo que se dirige a él, y el conductor no le contesta mientras sigue deambulando con pasos nerviosos cerca del hombre caído en el suelo. Viendo que no le sacará una palabra coherente, el municipal se vuelve hacia su moto para pedir una ambulancia por radio, aunque sabe que es un puro trámite porque al desdichado que yace bajo el autobús de poco le sirven ya los médicos, un forense resultaría más apropiado. ¿Por qué tenía que cruzar justo cuando yo arrancaba, eh?, ¿por qué no pudo esperar un segundo?, ¿tanta prisa tenía?, increpa el chófer al accidentado mientras los pasajeros empiezan a bajarse del transporte público, intuyendo quizá que ya no les llevará a ninguna parte.
—Hombre, qué quiere que le diga. Prisa en especial, no. La misma que todo hijo de vecino a estas horas.
—¡Vaya! Menos mal que responde usted algo, que así tan callado me estaba asustando. Si ya sabía yo que no le había dado tan fuerte...
—Tampoco es que me haya atropellado con una bicicleta precisamente.
—Venga, deme una mano que le ayudo a salir de ahí abajo.
—No se haga ilusiones. El golpe que me he llevado ha sido de espanto, y yo diría que me he abierto la cabeza contra el suelo como si fuera una sandía reventona.
—¿Qué me quiere decir con eso?
—Pues hombre, que tengo por delante muchos añitos de seguir tumbado.
—No, no puede ser... esto no me está pasando a mí... Que hubiera metido la pata un novato, o algún compañero de esos que tengo que se toman su buen copazo antes de empezar el servicio, pues vale, lo vería lógico, pero que me pase a mí, que soy un empleado modelo, que llevo veinte años sin un mal problema...
—Eso de los veinte años ya lo ha dicho antes.
—¿Y qué si lo he dicho? Es verdad que los llevo. ¿Quiere que le enseñe mi carné de conducir?
—¿De qué me sirve su carné en esta situación? Lo que me hubiera venido de perlas es que usted no se hubiera despistado.
—¡Yo no me despisté!
—¿Ah, no? Mira con lo que me sale ahora. Entonces, ¿por qué arrancó cuando yo cruzaba?
—El semáforo estaba en verde.
—En verde ahora, en rojo antes. Rojo, verde, rojo, verde... El policía va a tener razón: no sabe usted ni lo que dice.
—¡Sí que lo sé! El semáforo estaba en rojo, que estuve esperando a que cambiara mientras una señora me preguntaba cuánto quedaba para plaza de Castilla. Ya verá, se lo va a contar ella misma.
El conductor levanta la mirada y descubre que su vehículo se ha quedado desierto. Ni rastro de la mujer. Tampoco es capaz de localizarla entre el gentío curioso que se arremolina a su alrededor. Unos metros más allá, el municipal de antes cuenta ya con refuerzos y parece comentar con sus colegas lo ocurrido mientras menea la cabeza. No me gustaría andar en el pellejo de ese autobusero, ni el color en que estaba el semáforo recuerda, menudo puro le van a meter. Peor le habrá ido al que está bajo las ruedas, puntualiza otro agente. No te creas, que a ese infeliz se le han acabado todos los problemas de golpe, pero al conductor... al conductor se le va a caer el pelo.
—No está, ¿verdad? La señora, digo... Ya me lo imaginaba. Seguro que ha puesto tierra de por medio, que nadie quiere líos.
—Bueno, si no la encuentro a ella, me parece recordar que en las primeras filas iba sentado un joven que...
—Tampoco se moleste en buscarlo. Ya se habrá largado hace rato, temiendo que lo citaran como testigo. Si es lo que yo le diga: este asunto sólo nos interesa a usted y a mí. Cada uno tenemos nuestras historias, y maldita la gracia que nos hace vernos pringados en las ajenas.
—Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Menudo disgusto se va a llevar mi mujer...
—Es curioso: acabo de darme cuenta de que hasta este momento no había pensado yo en la mía.
—¿También está usted casado? Claro, es lo normal. Y tendrá hijos, supongo.
—Dos, la parejita, mayorcitos ya. Le enseñaría unas fotos que llevo en la cartera, pero la ocasión no es la más apropiada y además las manos no me responden.
—Mujer y dos hijos, ¡qué tragedia! ¿Qué va a ser de ellos? ¿En qué situación se quedan?
—Pues bastante buena, la verdad. Ironías de la vida, hace un mes que cancelamos la hipoteca. Así que mi esposa, entre la pensión que yo le deje y su nómina de funcionaria, tendrá la vida resuelta. Y como lo más cariñoso que me decía a diario era ¡quita de en medio, estorbo!, ahora será más feliz que nunca porque al fin he hecho lo que ella quería. Y mis hijos... ¿tiene usted hijos?
—No. Mi señora y yo nunca... nunca pudimos...
—¡Qué envidia! Créame si le digo que no se pierden ustedes nada. Los míos no me hacen caso jamás, pero ni puñetero caso, de verdad. No me tienen por un padre, sino por un monedero. Que si he visto unos pantalones que molan un mazo, papá, que si nos hacen falta un ordenador y una impresora y un escáner, papá, que si ando flojo de gasofa para la moto, papá, que si los libros de la facultad, papá, así todo el santo día con el papá que no se les cae de la boca. Y luego, cuando estén con sus amigotes seguro que ya no seré papá, entonces me convertiré en el viejo. Esos dos sí que me van a echar de menos, ya lo creo, porque a partir de ahora tendrán que pedírselo todo a su madre, la reina de las tacañas...
Una sirena anuncia la cercanía de la ambulancia. El corro de curiosos va en aumento y la policía municipal se ve en la necesidad de despejar la zona. Algunos de los peatones usan su móvil para tomar fotos.
—Bueno, parece que me van a sacar de aquí enseguida.
—A lo mejor pueden hacer algo por usted, que estas ambulancias modernas, uvis móviles las llaman, llevan todos los adelantos posibles, que le inyectan a un herido no sé qué mientras le dan unas descargas de esas que se ven en las películas y...
—Ya le dije antes que no se hiciera ilusiones. Lo mío no se soluciona ni con pinchazos, ni con calambrazos de pilas alcalinas. Pero no se haga usted mala sangre, se lo ruego.
—Cómo no voy a sufrir si he desgraciado a un buen hombre. Porque tiene usted toda la pinta de ser buena gente, se le nota enseguida que abre la boca.
—Le agradezco el piropo, pero más que un buen hombre, la verdad es que he sido un idiota: toda la vida pendiente de los demás y sin ocuparme para nada de mí mismo. Y al final, mire qué pago he tenido.
—Lo... lo siento. No sabe cuánto lamento haberlo atropellado.
—Acepto sus disculpas. A cambio, voy a dejarle con un pensamiento que le tranquilizará: en el fondo, me ha hecho usted un favor quitándome un montón de pesos de encima.
—¿Lo dice en serio?
—Completamente. Le confieso que estos últimos días había considerado la idea de... echarle una mano al destino. Ya me entiende: hacer yo lo posible por marcharme antes de tiempo, que la vida me tenía bastante harto. La rutina, la familia, el trabajo... Y mira por dónde, aparece usted con su autobús y, sin quererlo, asunto solucionado.
—¿No lo dirá sólo para que no me sienta culpable?
—Qué va, qué va... palabra que es cierto. Y si tengo oportunidad, le echaré una llamadita desde donde pueda para contarle cómo es esto.
Una mano, que pretende ser amable sin perder su firmeza, se posa en el hombro del conductor, quien permanece agachado junto al vehículo. Tendrá que venir a comisaría con nosotros para prestar declaración, le informa el municipal. El aludido esboza una despedida hacia el atropellado y obedece al policía, que se extraña al descubrir en el rostro de su detenido un atisbo de sonrisa aliviada. ¿A que no sabe lo que me ha dicho este hombre, agente?, pues que en el fondo le he hecho un favor y que menudo peso le he quitado de encima. El funcionario uniformado, que creía haberlo visto y escuchado todo en sus años de servicio, echa una ojeada al cuerpo tendido sobre el asfalto y no sabe qué contestar. Y mientras introduce al reo en el coche patrulla, se lleva el dedo índice a la sien en un gesto dirigido a sus compañeros. Pobre hombre, se lamenta en cuanto cierra la puerta del automóvil, ha perdido del todo la cabeza.
Este relato fue publicado por primera vez en el nº 3 de la revista literaria Cuaderno Sie7e (Coslada, Madrid, España, año 2006).




 Sobresaltado, despego los ojos del libro que leo. ¿Me habré pasado de parada? Cuando la ceguera del túnel cede ante la luz artificial, compruebo aliviado que no, que estamos en Esperanza y que aún me faltan dos más.
Sobresaltado, despego los ojos del libro que leo. ¿Me habré pasado de parada? Cuando la ceguera del túnel cede ante la luz artificial, compruebo aliviado que no, que estamos en Esperanza y que aún me faltan dos más.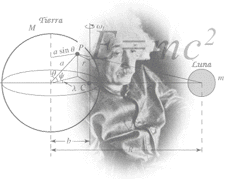 Esta mañana, mientras todos los habitantes de la ciudad, acelerados, histéricos, se dirigían hacia mil lugares diferentes, deprisa, corriendo, que no llego, he visto a una madre que empujaba el carrito de su bebé. Y en cierto momento, se ha detenido para mirar a su niño y dejar que él la mirara, sonrientes ambos. Inmenso agujero de quietud en el continuo del espacio y el tiempo.
Esta mañana, mientras todos los habitantes de la ciudad, acelerados, histéricos, se dirigían hacia mil lugares diferentes, deprisa, corriendo, que no llego, he visto a una madre que empujaba el carrito de su bebé. Y en cierto momento, se ha detenido para mirar a su niño y dejar que él la mirara, sonrientes ambos. Inmenso agujero de quietud en el continuo del espacio y el tiempo.