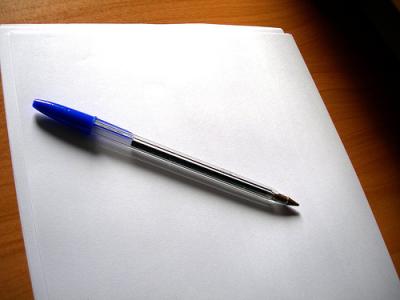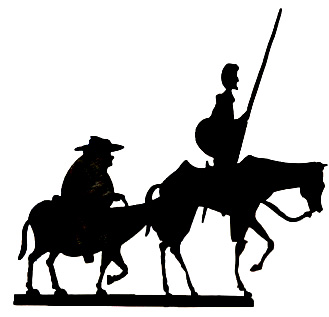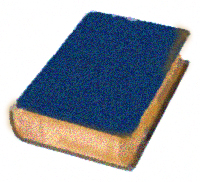Como cada mañana, Mariano friega el portal adelantándose en casi una hora a la salida de los vecinos camino de su despacho en la Castellana, o de su cita diaria en el gimnasio de moda, o de la parada del autobús escolar de mano de la doméstica sudamericana. Vive gente de posibles en esa finca, usuarios cotidianos de corbata, o de traje sastre, o de impecable uniforme de colegio privado, personas ante las que Mariano debe mostrarse respetuoso y servicial como corresponde a su cargo. Sí, doña Tal, lo que usted diga; descuide, don Cual, que yo me ocupo; no volverá a pasar, señora de Esteodelotro... A costa de flexionar la espalda en un gesto instintivo, tendente a mantener siempre su mirada más baja que la del vecino de turno, el portero ha logrado conservar su empleo durante veinte años, desde que entrara para hacer una suplencia del titular del puesto y acabara quedándose fijo en él. Veinte años fregando la escalera, veinte años quitándole el polvo al desmesurado espejo de la entrada, veinte años sacando la basura, veinte años repartiendo el correo, veinte años paseando perritos ajenos, veinte años poniendo buena cara y andándose al quite para cazar cualquier propina posible, un poco del polvo de oro que aquellas gentes dejan caer a su paso, que la vida está muy achuchada y en la portería son cuatro a desayunar, comer y cenar todos los días.
Cuando Mariano frota con el mocho la última baldosa, aparece por el ascensor don Germán Ortiz, el más madrugador de los vecinos y al que el portero mira con mayor respeto, o con respeto sincero al menos, que a todos los propietarios ha de tratar con mucho tiento, desde luego, pero una cosa es el trato y otra muy distinta la opinión. Buenos días, señor Ortiz, tenga cuidado no vaya a resbalar, ¿otra mañana más a pegarse con el sube y baja de los números?, y bien tempranito, como siempre. Ya ves, Mariano, cosas de la diferencia horaria, que ha cerrado Tokio hace poco y es vital recoger las noticias frescas antes de que abra Nueva York. Diga usted que sí, a quien madruga Dios le ayuda, que se le dé bien, señor Ortiz. Apoyado en el palo de la fregona, el portero ve a don Germán cruzar la enorme cristalera de la salida y desaparecer engullido por una puerta trasera de su Mercedes nuevecito, que no se ve ninguno ni parecido en toda la calle, y menos aún con el lujo añadido de un chófer que le lleva y le trae mientras él se empapa de esos periódicos de color salmón que leen los que de verdad manejan el dinero, los que compran el mundo en un minuto y lo venden al siguiente con un doscientos por cien de beneficio. Cuando arranca el cochazo, Mariano permanece aún unos segundos inmóvil, lamentando no haberse atrevido a decirle a ese vecino lo que le ronda por la cabeza, una idea que le bulle dentro desde hace días y que, por no haberla desalojado de la garganta, seguirá inquietándole otra jornada más.
Esa noche, mientras Charo les sirve la cena a él y a los mellizos delante del televisor, la idea emboscada acaba irrumpiendo en la conversación como un invitado molesto.
—¿Te has vuelto loco o qué?
—¿Por qué me dices eso? Y delante de los chicos...
—Perdona, Mariano, pero es que me ha salido del alma.
—A mí no me parece un mal plan.
—¿Pero tú qué entiendes de esas cosas, eh? Nosotros somos como nuestros padres, solo servimos para sumar a poquitos y guardarlo bien seguro. Nunca hemos sido gente de aventuras, ya lo sabes.
—Unos desgraciados es lo que somos.
—Ahora eres tú el que se está pasando. En esta casa vive una familia honrada, y lo poco que tenemos nos lo hemos ganado a pulso.
—Pues yo estoy hasta las narices de tener poco!, y me muero de ganas de llevarme algo fácil en esta puñetera vida.
—Eso no pasa nunca.
—Al señor Ortiz sí que le pasa.
—Porque él es rico.
—Dime algo que no sepa, pero no lo fue siempre, nació en una familia humilde como la tuya y la mía, que le conozco de mi barrio desde que éramos niños. La diferencia es que él estudió, se la jugó con sus negocios y mírale, tiene más pasta que pesa. Solo el coche que lleva cuesta lo que tú ni te imaginas.
—Pues me alegro mucho por él. A mí me basta y me sobra con que no nos falte de nada y con seguir todos sanos.
—La vida del cerdo: comer, dormir, trabajar y vuelta a empezar.
—Esta noche estás imposible. No se puede hablar contigo.
Y no hablan más, rumiando cada uno en silencio su reciente rencor hacia el otro, o hacia sus existencias, o hacia quién sabe qué. Y la idea, la más que polémica idea, engordando como un quiste, tanto que a Mariano le impide dormir profundamente, le desvela a cada poco, le somete a un febril proceso onírico de sumas y porcentajes, de compras y ventas, de subidas e ingresos sin límite.
A la mañana siguiente, el portal está fregado antes de lo habitual y el portero se ha cambiado ya el mono azul por el traje y la corbata igualmente azules, aguardando la salida de don Germán en una postura muy digna, con actitud de negociante. Buenos días, señor Ortiz, ¿qué tal ha descansado esta noche?, la idea hinchada en sus cuerdas vocales hasta casi dificultarle el habla. Bien, bien, Mariano, gracias. Que digo, señor Ortiz, que si podríamos charlar un momento, no le entretengo más que un minuto, que sé que le espera su chófer. Tengo mucha prisa, pero tú dirás. Pues verá, es que dispongo de un capitalito ahorrado en el banco que no me renta nada, los intereses andan por los suelos, ya sabe, así que estoy pensando en sacarle un poco más de provecho de otro modo, y quizá usted podría aconsejarme, aunque no quiero que se sienta obligado, que me consta que cobra precisamente por eso, por aconsejar... ¿De qué cifra estamos hablando? Se va a reír usted, de tres millones de pesetas solo, que en euros no me acuerdo a cuánto sube... Unos dieciocho mil. Sí, eso creo, don Germán, ya sé que no es mucho, pero es que los hijos se llevan siempre tanto gasto, y hace unos meses tuvimos el entierro de mi suegra y... Acerosa. ¿Cómo ha dicho, señor Ortiz? Acerosa, Aceros, S.A., un valor en alza que en los próximos días va a subir como la espuma, créeme, sé lo que digo. Muy bien, lo recordaré, Acerosa, Aceros, S.A., muchas gracias, ¿y para comprar qué hago? En tu banco, le dice mientras sale a la calle, vete a tu banco que allí te lo arreglan todo. Muchas gracias otra vez, señor Ortiz, Acerosa, no se me olvidará.
Acerosa, Aceros, S.A., no se le va de la cabeza ni un momento. No se le olvida cuando acude a su caja de ahorros para firmar la orden de compra, hagan juego, señores, dieciocho mil a Acerosa, impar y negro, no va más, señores, no va más. No se le olvida cuando empieza a leer también él los diarios de color salmón plagados de cifras, coeficientes y términos que a duras penas entiende. Sí se le olvida en compañía de Charo, a la que no menciona ni una palabra de lo que ha hecho, será una sorpresa que le dará cuando el dinero se haya multiplicado de la noche a la mañana, cuando vuelque ante sus asombrados ojos el cuerno de la abundancia y puedan realizar los sueños que comparten a diario, ese coche que tanta ilusión les hace, esa ropa que les sentaría tan bien a ambos y a los chicos y que nunca se compran, esos electrodomésticos nuevos que parecen futuristas al lado de los que ahora tienen, puede incluso que alcance para la entrada de un piso propio en el que refugiarse el día que se acabe lo de la portería. Aceros, Aceros, S.A., Acerosa...
Su cántaro de leche tarda una semana en empezar a tambalearse. Los diarios asalmonados, y los normales también, se llenan un mal día de palabras como recesión, guerra aquí y allá, reserva federal americana, crisis asiática, caídas generalizadas... El portero tiene el pulso acelerado y un indescriptible vacío en el estómago cuando aborda, casi asalta, a don Germán nada más aparecer en el portal. ¿Ha visto lo que traen los periódicos, señor Ortiz?, ¿qué cree usted que significa esto?, ¿qué va a pasar con mi dinero?, porque yo lo metí todo en acciones de Acerosa, como usted me dijo, y mire ahora qué panorama... Tranquilo, Mariano, tranquilo, que esto es un bache sin importancia, lo más inteligente es no perder la cabeza ni la paciencia, que ya pasará la mala racha, y los que tengan sangre fría y no vendan a lo loco se llevarán el gato al agua. ¿Usted cree, señor Ortiz?, mire que los tres millones que invertí es todo lo que tenemos, y si los perdemos ahora... El portero calla cuando se percata de que está hablando solo, don Germán ha salido del portal y parece esconderse tras la puerta de su Mercedes. Sangre fría ha dicho, pero a él ya no le queda sangre en las venas ni fría ni caliente, y su corazón parece a ratos como si no latiera, dejando a su dueño sumido en una especie de catalepsia, de muerte en vida con el cuerpo insensible y sin embargo dándose cuenta de todo. No perder la cabeza, no vender a lo loco, no cruzar su mirada con la de Charo para evitar que sospeche nada, que ella siempre ha sido muy intuitiva y podría leerle el pensamiento.
—¿Qué te pasa, cariño? Estás muy callado.
—Nada, nada... veo el telediario.
—Hay que ver lo que ha pasado con la bolsa. Dicen unas cosas de millones y millones perdidos que da miedo solo de oírlas. Y tú que querías meter ahí nuestros ahorros... Menos mal que te quité esa idea de la cabeza.
Mariano calla, la sangre fría, congelada, y el corazón en constante arritmia, imposible digerir la poca cena que ha podido tragar, las horas petrificadas más tarde en los dígitos luminosos del despertador, la cama convertida en la balsa de un náufrago, hasta que una idea, más bien una corazonada, inunda su conciencia insomne. Claro está, ¿cómo no lo he pensado antes?, el señor Ortiz se hará cargo de mis pérdidas, él fue quien me aconsejó Acerosa, que iba a subir como la espuma, y ahora que todo está saliendo mal no me va a dejar en la estacada, es un hombre importante, el único vecino al que yo respeto de verdad, no para cubrir el expediente, sino con el corazón, que crecimos juntos en el mismo barrio y sé que es gente de ley y que me va a echar una mano, mañana en cuanto le vea se lo digo, mire usted, señor Ortiz, que mis tres millones de los de antes se han quedado en nada y eran todos nuestros ahorros, y la cosa ha sido por invertir en Acerosa, Aceros, S.A., que me lo dijo usted, ¿se acuerda?, y él me responderá claro que sí, me acuerdo perfectamente, y lo siento mucho y aquí tienes un cheque por los dieciocho mil euros, ha sido culpa mía y no se hable más. Así será, no le cabe la menor duda a Mariano cuando al fin consigue un suspiro de sueño.
Con los ojos enrojecidos y sin afeitar, el portero friega el suelo de madrugada, una baldosa mojada y dos secas, como si estuviera limpiando en medio de un terremoto. Los periódicos del día, los que él ha leído de prestado antes de entregárselos a los vecinos suscritos, no hablan de otra cosa: las bolsas están en coma en este país y en los otros, desplome colectivo, especial incidencia en los valores industriales, Acerosa a la cabeza de las pérdidas y a un paso de la suspensión de pagos. Una baldosa mojada y tres secas, cuatro baldosas sucias y ninguna limpia, el portero vigilando de reojo la puerta del ascensor con la ansiedad de un novillero ante la salida de los toriles. No hace más que presentarse don Germán cuando ya le está poniendo el periódico frente a la cara. Que mire, señor Ortiz, vea qué desgracia me ha pasado con mis acciones... Quita, déjame de tus desgracias, que bastante tengo ya con las mías. Pero, señor Ortiz, es que he perdido mis tres millones... De pesetas, tú los habrás perdido de pesetas, pero yo los he perdido de euros, que no veas la papeleta que me ha caído encima. Es que eran todos nuestros ahorros, señor Ortiz, usted ya lo sabe. Sí, sí, tus ahorros, pero todavía te queda tu sueldo fijo, ¿no?, ¿o es que acaso no te pagamos religiosamente todos los meses?, afortunado tú que te llevas tu cheque vaya como vaya el rumbo de la economía, pero yo no cobro ningún sueldo fijo, al revés, si no van bien las cosas en la bolsa, en vez de cobrar pierdo. Pero, señor Ortiz... Mira, Mariano, ¿ves al chófer que me espera en la puerta?, pues en cuanto me lleve a la oficina le voy a entregar una carta de despido que ya he preparado, aquí en la cartera la tengo, y a partir del mes que viene tendré que conducir yo mismo el Mercedes, ¿qué te parece? No sé, yo nunca he tenido coche... Y la cosa no acaba ahí, ojalá, que a la noche tendré que pasar el trago de decirle a mi hija que este verano no podrá irse a estudiar inglés a Estados Unidos, como todos los años desde hace cinco, con la ilusión que tenía. Pues... mis mellizos nunca han pisado el extranjero... Pero eso no es todo, Mariano, mi señora aún no sabe que no va a poder comprarse el anillo de diamantes que ella quiere, y que tendrá que seguir luciendo las mismas joyas de la temporada anterior, no quiero ni pensar en el disgusto que se va a llevar la pobre. Mi Charo no tiene ningún anillo de diamantes, ni siquiera de imitación... Así están las cosas, que me das envidia, Mariano, aquí a salvo de todo con tu sueldo mes a mes, más tus dos paguitas extras y tus buenas propinas, en vez de estar jugándote el tipo en ese mundo de lobos en el que me muevo yo, y encima vas y te quejas. Sí, señor Ortiz, me hago cargo de sus pérdidas y de todo lo demás, pero es que mis tres millones, usted me dijo, me aseguró que Acerosa, Aceros, S.A...
Sus últimas palabras chocan contra la espalda de don Germán, que camina hacia la salida mientras sacude una mano como si se apartara una mosca de la oreja. Y en ese instante, el portero reconoce el objeto que sujeta entre las manos, la barra metálica de la fregona, y sus dedos se crispan en ella hasta casi hacer audible el crujido de huesos, o quizá sea su alma la que cruje y la que le obliga a levantar los brazos sobre la cabeza, la fregona convertida en maza, en espada justiciera, y don Germán dejando su nuca indefensa, confiado, desdeñando a Mariano por considerarlo inofensivo, el vecino abriendo la puerta acristalada para reunirse con el conductor que aún no se sabe despedido, y el portero que avanza un paso hacia su antes admirado señor Ortiz, una idea fija en la cabeza, una obsesión negra y ciega en sus manos y su mirada.
Pero, caprichos de la conciencia, el vengador piensa en Charo y en los mellizos y se da de bruces con la certeza de que, aunque todavía no saben nada, de una forma u otra van a enterarse. Y de repente el piso del portal parece convertirse en arenas movedizas, y Mariano tiene que usar el palo de la fregona a modo de bastón para no caerse, para no humillar aún más las rodillas en el suelo.
Este relato fue publicado por primera vez en el libro Relatos, editado por la Asocación Colegial de Escritores.